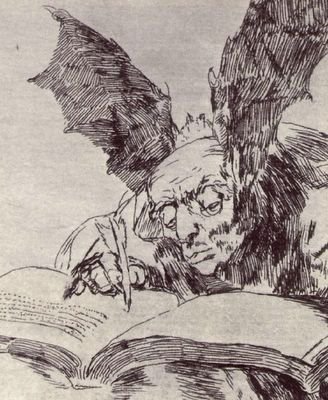 En la entrada anterior he intentado argumentar que la nacionalidad no opera únicamente como una categoría jurídica neutra (vínculo entre un individuo y un Estado-nación a efectos públicos y privados), sino que también puede operar como uno de los "rasgos distintivos" a través de los cuales las personas construimos las categorías raciales (lo mismo que el color de la piel u otros rasgos visibles del fenotipo, la lengua, la vestimenta, el acento, etc.) A grandes rasgos, esto sucede cuando los ciudadanos utilizan esta categoría jurídica -una vez incorporada al "mundo social"- para establecer diferencias de trato ajenas a las previsiones del legislador. Podría parecer entonces que el legislador o los poderes públicos están libres de cometer discriminaciones raciales a través de esta categoría jurídica, pero ya he adelantado que no lo creo así.
En la entrada anterior he intentado argumentar que la nacionalidad no opera únicamente como una categoría jurídica neutra (vínculo entre un individuo y un Estado-nación a efectos públicos y privados), sino que también puede operar como uno de los "rasgos distintivos" a través de los cuales las personas construimos las categorías raciales (lo mismo que el color de la piel u otros rasgos visibles del fenotipo, la lengua, la vestimenta, el acento, etc.) A grandes rasgos, esto sucede cuando los ciudadanos utilizan esta categoría jurídica -una vez incorporada al "mundo social"- para establecer diferencias de trato ajenas a las previsiones del legislador. Podría parecer entonces que el legislador o los poderes públicos están libres de cometer discriminaciones raciales a través de esta categoría jurídica, pero ya he adelantado que no lo creo así.Durante la II Guerra Mundial, los "japoneses" residentes en EEUU fueron recluidos en campos de concentración (decisión que el Tribunal Supremo no consideró discriminatoria). Alguien podría decir que el criterio utilizado no fue la nacionalidad, porque los ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa también fueron recluidos. Este argumento no me parece apropiado. En realidad, los nacionales japoneses eran considerados automáticamente como suceptibles de internamiento y los nacionales norteamericanos lo eran si tenían ascendencia japonesa, esto es, si sus progenitores eran de nacionalidad japonesa; en ambos casos (en el segundo de modo más indirecto), la nacionalidad es el "rasgo distintivo" de la categoría racial. Actualmente, la normativa internacional en materia de Derechos Humanos -desde la Declaración Universal- reconoce el "origen nacional" como una causa de discriminación racial; así, el art. 1.1. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En aquella ocasión de los japoneses en la II Guerra Mundial, había quien no estaba de acuerdo con que se tratara así a los ciudadanos norteamericanos, pero estaba conforme con el trato dado a los nacionales de Japón ¿Y si se les hubiera hecho caso y sólo se hubiera internado a los jurídicamente japoneses? La medida hubiera sido igualmente un acto de discriminación racial. Concretamente, a mi juicio, una discriminación directa, en la que la categoría jurídica (vínculo jurídico de una persona con un Estado-nación) no se está utilizando como tal, sino como rasgo distintivo de una categoría social, igual que si un ciudadano español escogiera la nacionalidad en sentido estricto como criterio para propinar palizas a los "extranjeros". La "pista" que nos permite detectar el elemento de adscripción de la discriminación directa es el fenómeno que en Psicología Social se denomina "correlación ilusoria" (entre el estereotipo y la realidad representada). No me puedo detener mucho en ello pero basta constatar que en este caso la aplicación de la "nacionalidad" iba más allá del vínculo jurídico, salvo interpretaciones muy retorcidas y abiertamente falaces que se refierieran al deber jurídico de los japoneses de defender a su país, que en todo caso no serían aplicables a otros supuestos. En cambio, cuando en la Unión Europea se pretende construir un espacio de libre circulación a través de una serie de tratados, el hecho de que se concedan derechos especiales de libre circulación a las personas vinculadas jurídicamente a los Estados firmantes de estos tratados implica un uso propiamente jurídico de la categoría, que operaría como una circunstancia a primera vista neutra.
Ahora bien, aún cuando consideremos que no hay discriminación directa es preciso determinar si existe discriminación indirecta; esta es otra técnica para determinar el elemento de adscripción al grupo social que implica toda discriminación. Cuando se utiliza para producir una diferencia de trato una circunstancia aparentemente neutra que genera un impacto desfavorable sobre un grupo social determinado, se exige una carga mayor de justificación. La medida debe de estar orientada razonablemente a un fin legítimo y los medios utilizados tienen que ser proporcionados y necesarios. No hay que esforzarse mucho para argumentar que la diferencia de trato por razón de nacionalidad produce impacto sobre distintos "orígenes nacionales" (circunstancia que, como hemos visto, constituye una categoría racial y una causa de discriminación prohibida). El problema será determinar en cada caso la justificación de la diferencia de trato en el sentido antes indicado. Así pues, existe un espacio para el tratamiento diferenciado por razón de nacionalidad, pero cuando éste supone un impacto desfavorable sobre grupos nacionales. De esta protección no quedan fuera los extranjeros por más que se invoque el artículo 13 de la Constitución, dado que la prohibición de discriminación -incluyendo la racial- se
considera por nuestro Tribunal Constitucional como un derecho inherente a la dignidad humana, que no puede verse condicionado por la nacionalidad.
Todo esto no son problemas teóricos porque, en mi opinión, la legislación española contiene discriminaciones directas o indirectas por motivos relativos al origen nacional. Ya he señalado que el Tribunal Supremo norteamericano no consideró discriminatorio el internamiento de los japoneses en campos de concentración. No lo hizo porque estaba preso de las orejeras de los prejuicios de su tiempo. Lo mismo ha sucedido en incontables casos (por ejemplo, hasta las últimas décadas, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos justificaba la tipificación penal de las relaciones homosexuales). Tal vez nunca podamos salir de las orejeras de los prejuicios de nuestro tiempo, pero conviene que tengamos una mirada lo más abierta posible para abrirnos a la realidad que se va mostrando; eso es lo que pretendíamos en parte al reconstruir nociones relativamente abstractas de discriminación como la que aquí se defiende. Aplicando este instrumental he llegado a la conclusión de que tenemos algunas normas discriminatorias y por supuesto creo estar en lo cierto; sin embargo, a veces cuando discuto sobre ello me encuentro con lo que interpreto que son las orejeras de los prejuicios de nuestro tiempo, de los que esperemos que se rían nuestras descendientes como nosotros hoy del Tribunal Supremo norteamericano. Eso sí, no voy a revelar en la próxima entrada cuáles son esas normas; vamos a darle un poco de descanso al Derecho puro y duro para afrontar el espinoso tema de las oenegeses y el mundo de las migraciones.
