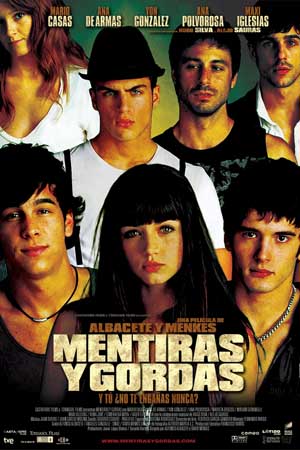Quien se asome a la historia de la regulación de extranjería en España, se encontrará, entre otras cosas, con una extraña batalla entre el legislador (parlamentario o reglamentario) y la jurisdicción. Las normas a menudo caminan "al filo de la navaja", bordeando, o directamente rebasando, los límites que imponen la Constitución, las leyes o el Derecho Comunitario.
Quien se asome a la historia de la regulación de extranjería en España, se encontrará, entre otras cosas, con una extraña batalla entre el legislador (parlamentario o reglamentario) y la jurisdicción. Las normas a menudo caminan "al filo de la navaja", bordeando, o directamente rebasando, los límites que imponen la Constitución, las leyes o el Derecho Comunitario.Así, por ejemplo, la Ley de Extranjería de 1985 fue impugnada por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que e el año 1987 declaró inconstitucionales algunos de sus preceptos por vulnerar derechos fundamentales de los extranjeros. El Real Decreto 155/1996, resultó mucho más favorable a los intereses de los extranjeros que la ley que desarrollaba; de hecho, esta norma llegaba a ser directamente ilegal en algunos puntos, aunque no hubo ningún sujeto con interés legítimo dispuesto a impugnarla. La reforma del régimen de extranjería llevada a cabo por la LO 8/2000 fue también recurrida en parte al Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales varios de sus preceptos en dos sentencias del año 2007. El reglamento de desarrollo de esta última ley, promulgado en el año 2001, fue recurrido ante el Tribunal Supremo por organizaciones del Tercer Sector y terminó siendo declarado ilegal en muchos de sus puntos; el legislador español resolvió el problema cambiando la ley en el año 2003 y dándole más manga ancha al ejecutivo. No terminaríamos nunca si nos pusiéramos a comentar todas las ocasiones en que los tribunales han tenido que desautorizar prácticas administrativas claramente ilegales.
La persistente llovizna de sentencias sonrojantes para los poderes públicos no parece que haya terminado. Muy recientemente, en una sentencia de 1-06-2010, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado varios preceptos del Real Decreto 240/2007 que establece el régimen de los familiares de extranjeros comunitarios, estimando en su mayor parte el recurso planteado por la Federación Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. No puedo evitar mencionar que en esta ocasión he participado en la elaboracion del recurso, lo cual me pone bien gordito de orgullo, aunque sea más bien orgullo colectivo, porque mi contribución individual fue más bien modesta
Algún lector avisado se preguntará. ¿Ah, pero los extranjeros comunitarios tienen algún problema jurídico en este país? Me parece que los estudiosos tenemos una cierta tendencia a considerar automáticamente que el régimen comunitario no plantea ningún problema, de manera que nos centramos siempre en los extracomunitarios. Sin embargo, las personas que trabajan día a día en el campo de la inmigración no dejan de insistir en la enorme importancia que tiene el reglamento 240/2007 y, por tanto, esta sentencia del Tribunal Supremo que parece haber pasado desapercibida en la prensa.
Ciertamente, la aplicación del régimen comunitario no resulta demasiado problemática para las familias en las que todos sus miembros son nacionales comunitarios de origen (bueno, últimamente Sarkozy está innovador en este aspecto). Sin embargo, es habitual los "inmigrantes" adquieran en un momento dado la nacionalidad española o la de otro país de la Unión Europea. Nuestro Código Civil permite adquirir la nacionalidad en un plazo relativamente corto (2 años) a las personas que tienen determinados orígenes nacionales. En algunos países, como Italia, ha habido facilidad para que los descendientes de antiguos inmigrantes pudieran adquirir la nacionalidad italiana. Aunque en otros casos, la adquisición de la nacionalidad no es tan sencilla, sigue siendo accesible para los extranjeros extracomunitarios que llevan un tiempo asentados en un país de la Unión Europea. Por otra parte, es muy significativo el número de extranjeros extracomunitarios casados o "arrejuntados" con españoles o ciudadanos comunitarios. ¿Qué pasa cuando todas estas personas (extranjeros nacionalizados, cónyuges de comunitarios) quieren reagrupar a sus familiares, que son extranjeros extracomunitarios? Ahí es donde reside la importancia del Reglamento 240/2007.
Parece que el Gobierno español se dio cuenta de esta relevancia porque, cuando le tocaba adecentar el régimen jurídico de los familiares de comunitarios, optó por fórmulas notablemente restrictivas. Tanto es así que ignoraba los términos de la Directiva Comunitaria que se suponía que estaba transponiendo al ordenamiento Español.
Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en esta Sentencia, cuyos puntos esenciales son los siguientes:
-Por primera vez en España, el reglamento excluía a los españoles del régimen comunitario, reenviándolos a la legislación normal de extranjería. Así pues, si un español quería reagrupar a sus familiares extranjeros, tenía que acudir a la legislación que se aplica a los extranjeros extracomunitarios y no al régimen -mucho más ventajoso- del resto de los nacionales de la Unión Europea. La sentencia anula esta previsión, aunque se basa, a mi juicio, erróneamente, en la literalidad del texto de la Directiva. En mi opinión esta diferencia de trato es injustificada, pero no porque se oponga al Derecho Comunitario (al que no le importa que trates peor a un español que a un inglés, sino que se garantice la libre circulación de trabajadores), sino porque es contraria al principio de igualdad establecido en la Constitución. No parece que haya ningún motivo razonable para tratar peor a los españoles que a los nacionales de la Unión Europea, como ya explicamos en su momento.
-En segundo lugar, se excluía del régimen comunitario al cónyuge separado legalmente, a pesar de que la Directiva se referia a la disolución del vínculo matrimonial. La sentencia estima el recurso, considerando que la separación no debe entenderse comprendida en los términos de la Directiva, puesto que no se producen los efectos jurídicos del divorcio (la pareja puede reconciliarse sin tener que volverse a casar).
-En tercer lugar, aunque la Directiva incluía expresamente a las "parejas de hecho", el reglamento imponía una nueva condición. La inscripción tenía que ser en un registro que no permitiera duplicidad en el territorio de un Estado miembro. Este requisito destilaba un aroma de cierta hipocresía, porque resulta que precisamente en España -país que promulga el reglamento-, la regulación de las parejas de hecho es un completo caos autonómico-local, cuestión que no resulta imputable a los extranjeros afectados. De este modo, tendrían validez muchos registros extranjeros, pero no los españoles. El Tribunal Supremo volvió a dar la razón a los recurrentes en este punto. Cuestión distinta es que sea deseable que haya un mínimo de coordinación entre los distintos registros públicos de parejas de hecho que existen en nuestro país para evitar situaciones de fraude, pero para eso no es necesario incumplir la Directiva.
-En cuarto lugar, el texto de la Directiva concede a todos los familiares de comunitarios incluidos en su ámbito de aplicación el derecho a trabajar libremente en España en las mismas condiciones que los nacionales. Sin embargo, el Real Decreto de transposición restringía este derecho a los descendientes mayores de 21 años a cargo y a los descendientes a cargo. Sólo se les permitía tener "trabajitos" de poca monta, castigándoseles a mantenerse en situación de dependencia, a pesar de que el derecho establecido en la Directiva era incondicionado. Una vez más, el Tribunal Supremo ha anulado estas limitaciones ateniéndose al texto de la norma comunitaria.
-En quinto lugar, se nos da la razón también a los recurrentes respecto a otra disposición, relativa a la exigencia de visado, que ya había sido derogada mientras el asunto estaba pendiente en el Tribunal Supremo. No merece la pena extenderse, dado que el tema estaba ya resuelto cuando se ha dictado sentencia.
-En sexto lugar, la Directiva establecía que el fallecimiento del comunitario no perjudicaba a la residencia de los familiares que hubiera estado residiendo en España. En cambio, el Reglamento enviaba al extranjero al régimen general de extranjería a los seis meses del fallecimiento, exigiéndoles toda una serie de requisitos. Una vez más, el TS entiende que hay una extralimitación respecto al Derecho Comunitario.
-En séptimo lugar, se rechaza la impugnación que se hizo respecto a las garantías en caso de expulsión pero sí que se anula un inciso que permitía ejecutar las expulsiones inmediatamente cuando concurrieran razones justificadas, dado que la Directiva implica siempre un plazo para llevar a cabo las expulsiones.
-Por último, la Directiva establecía que los Estados miembros debían facilitar la entrada y residencia de otros miembros de la familia no incluidos en su ámbito de aplicación que convivieran, estuvieran a cargo o lo necesitaran por motivo de grave enfermedad.; el reglamento, sin embargo, restringe esta ayuda al segundo grado de parentesco. El Tribunal Supremo anula esta restricción porque considera que va más allá de los términos de la Directiva, que ya establecía requisitos de tipo objetivo (convivencia, dependencia económica, enfermedad).
En definitiva, esta sentencia es una buena noticia para los derechos de los extranjeros (ya era hora). Por otra parte, sigue confirmando, junto con otra sentencia de mayo de 2010 que se refiere a otra disposición de 2007, que nuestro sistema de ordenación de las migraciones se basa en una superposición de órdenes normativos., en beneficio o, normalmente, en perjuicio, de los extranjeros. La ley a veces se opone a la Constitución; los reglamentos a menudo vulneran las leyes; s leyes pueden vulnerar la Constitución, los reglamentos tienden a vulnerar las leyes o el derecho comunitario y la práctica administrativa tiende a bordear o rebasar el ordenamiento jurídico. Un caos. Y ya no puede decirse que estamos improvisando porque el cambio de los flujos migratorios ha venido muy rápido. Más bien hay que concluir que el caos forma parte del modelo.