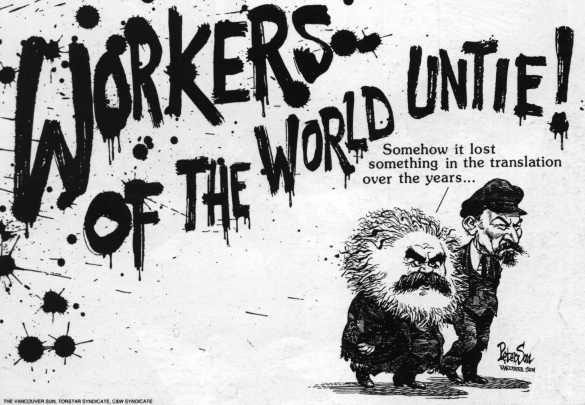Quería empezar a hablar en este blog de la
enésima reforma de la Ley de Extranjería emprendida recientemente por el Gobierno. Para no aburrir al personal menos jurídico, no voy a hacer una serie continuada, sino que procuraré ir alternando con otras cosas. Había decidido esperar un poco antes de empezar, porque me habían invitado a asistir a la Jornada
"Extranjería, derecho y derechos", organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz, la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Sevilla Acoge. Estas jornadas se han concebido como un espacio de encuentro y de debate para juristas especializados de algún modo en el Derecho de Extranjería, con objeto de reflexionar conjuntamente sobre esta reforma. Así pues, me parecía interesante comenzar la serie tratando de sintetizar, en la medida de los posible, las discusiones de esta jornada, aún a riesgo de retrasarme un poco.
El trabajo se dividió en tres mesas: "Régimen laboral", "Residencia no lucrativa", c y "Régimen sancionador", coordinadas por Francisco Dorado Nogueras, Elena Arce Jiménez y José Luis Rodríguez Candela respectivamente. Como pueden imaginar, yo me incorporé a la mesa laboral y, no teniendo el don de la multilocación, sólo puedo hablarles de lo que hablamos en ella.
La mayor parte de la mesa -con algunas excepciones- estaba compuesta por abogados de ONG's especializados en materia de Extranjería. Para mí siempre es un privilegio poder participar en este tipo de foros, primero, por el indudable dominio del Derecho que tienen sus integrantes , que siempre me permite aprender cosas nuevas; segundo y mucho más importante, por su contacto continuo con la
práctica, es decir, con los problemas reales de las personas de carne y hueso. En efecto, para aquellos que creemos que el Derecho es ante todo
práctica humana y que la investigación en este campo tiene que ser útil para la vida de la gente es fundamental respirar de vez en cuando el aire de la realidad práctica para no quedar atrapados en las platónicas paredes de la torre de marfil del Derecho abstracto.
El debate fue muy animado y participativo, pero es difícil sintetizar aquí algunas conclusiones de esa mesa; la pretensión de la organización no era tanto extraer conclusiones concretas como el intercambio de información, de experiencias y de valoración en sí mismo. Eso puede ser muy rico, pero también un poco caótico. Había en todo caso una línea general muy clara, aunque no se refería concretamente a la reforma, sino a una condición permanente: la conciencia generalizada de la profunda inseguridad jurídica que existe en la materia migratoria, mucho más intensa que la que se pueda sufrir en otros sectores del ordenamiento.
En la práctica, las decisiones de la autoridad administrativa en materias fundamentales para la vida de las personas se basan en criterios totalmente ajenos a la norma escrita y publicada oficialmente; en el mejor de los casos, dependen de Instrucciones no siempre conformes a la legalidad, en la mayoría de los casos, del criterio de las distintas Subdelegaciones del Gobierno, variable en distintas provincias y según coyunturas concretas o cambios en las personas, casi totalmente impredecibles, o, al menos inestables. A mi juicio, esto es un rasgo estructural de nuestro modelo migratorio; los cambios normativos permanentes y los bandazos espectaculares de los criterios admnistrativos no implican que no haya modelo, sino precisamente que el modelo consiste en esto, resultando funcional para determinadas formas de ejercicio del poder. "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie".
La lectura de los aspectos laborales de la reforma propuesta fue, en general, bastante negativa. Quizás lo que más nos preocupó es la nueva posibilidad de que el reglamento exija la consideración de la situación nacional de empleo en las autorizaciones por circunstancias excepcionales, en realidad una forma de cerrar la válvula de escape -el arraigo- de un sistema ineficiente cuando al Gobierno le interese, aún a riesgo de que la olla termine estallando. Por otra parte, uno de los elementos que pueden terminar por cerrar definitivamente la aplicación del Régimen General -entre otros- es la aplicación de las tasas a las solicitudes en lugar de a las concesiones de la autorización; asimismo, se siguen añadiendo nuevos conceptos jurídicos indeterminados que pueden seguir dando juego a una aplicación demasiado arbitraria. También criticamos las restricciones geográficas y funcionales de la autorización para trabajar por cuenta propia, que parecen oponerse a toda lógica empresarial y perjudicar la viabilidad de los proyectos. En otro orden de cosas, en lo que refiere a los derechos de Seguridad Social de los extranjeros en situación irregular, no sólo se mantiene la ambigüedad de la regulación actual ("prestaciones básicas"), sino que construye una redacción más restrictiva, que niega definitivamente la prestación por desempleo -en la línea de la jurisprudencia reciente del TS- y apunta sutilmente hacia la definitiva exclusión de las contingencias comunes, que actualmente pende de un hilo.
Había, ciertamente, algunos aspectos positivos, aunque la lectura era invariablemente ambivalente, quizás porque ya estamos acostumbrados a todo tipo de cosas. El silencio administrativo positivo de un mes en la petición de cambio del ámbito de la autorización es una buena cosa, aunque no tenemos precisamente una buena experiencia con los actos presuntos. La mayor vinculación del empresario respecto de su ofrecimiento de emploe es, aparentemente un dato positivo y así lo recoge, por ejemplo, la valoración que ha planteado el sindicato CCOO; no obstante, puede tener doble filo, en la medida en que se convierte en un obstáculo más para que los empleadores ofrezcan empleos a extranjeros en la economía formal, terminando por rematar al Régimen General, siempre más especial que las causas excepcionales; nuestra preocupación real no es tanto la eventual responsabilidad del empresario que deja al trabajador en la estacada -que es lo que prevé la ley- como la posibilidad de regularizar la situación del trabajador extranjero si se encuentra otro empleador dispuesto a contratar. En todo caso, nos dio por discutir bastante sobre los efectos laborales de una retirada del empresario una vez pactado el contrato pero antes del inicio de la prestación de trabajo y no nos conseguimos poner de acuerdo. Mi opinión, muy firme hasta que no me encuentre algo muy claro en contra, la ruptura del contrato de trabajo en este caso implicaría responsabilidad contractual y no sólo administrativa; el contrato de trabajo es consensual y la excepcionalidad continua que sufrimos en el régimen jurídico de los extranjeros no permite eliminar este rasgo.
La Jornada terminó con una conferencia de Javier de Lucas, que como ustedes saben, es un académico que ha escrito mucho sobre migraciones, Catedrático de Filosofía del Derecho, y actualmente presidente de CEAR. Su discurso partía de una pregunta ¿por qué reformar la Ley de Extranjería? Creo que su respuesta se sustentó sobre dos grandes líneas: una definición de lo que el Derecho ES y una noción de lo que DEBE SER, dentro de lo que es. Me alegró coincidir con el profesor de Lucas en la concepción del Derecho como
práctica que organiza y transforma las relaciones humanas (y que por tanto, todos los ciudadanos somos operadores jurídicos que intervenimos en la creación del Derecho) y donde se articulan los intereses y las relaciones de poder. En el plano del deber ser, en cambio, defendía una noción de "derechos de la persona" independiente de la coyuntura socioeconómica, que no trate a los seres humanos como instrumentos. Ambas afirmaciones están en cierta tensión, porque la primera parece muy realista y materialista, pero la segunda parece introducir un elemento de idealización; la contradicción es, creo, sólo aparente, porque detrás de la noción de "derechos de la persona" está el propio ser humano como valor y como fin en sí mismo; como dice la máxima evangélica, el sábado (la ley, pero también la economía), está hecha para la persona y no al contrario. La conclusión estaba clara: la razón para cambiar la ley de extranjería debe ser la lucha continua por la realización práctica de los derechos de los extranjeros y no la coyuntura económica. Aunque el Anteproyecto del Gobierno tenga un sentido bien distinto, tenemos la oportunidad de seguir construyendo el Derecho en ese sentido, como operadores juridicos y organizaciones sociales. Moraleja: la batalla no está perdida.